 Adrián Rocha
Adrián Rocha
Agosto 2022
La invasión de Rusia a Ucrania definitivamente ha alterado el orden internacional. Se trata de un cambio irreversible, debido a los efectos que está provocando en las relaciones internacionales, ya que se ubica en un contexto previamente trastocado por una pandemia que modificó sustancialmente los asuntos públicos y privados, acelerando los procesos tecnológicos y de digitalización. La creciente competencia entre China y Estados Unidos, que tomó mayor relevancia a partir de la llegada al poder de Donald Trump, cuya política exterior tuvo grandes y quirúrgicos puntos de acierto, también forma parte de este escenario de transición hacia un nuevo orden internacional, en que se inscriben la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, derivada de la invasión promovida por Vladimir Putin.
El papel de Rusia en las diferentes configuraciones de poder internacional ha sido siempre motivo de discordia. La geografía ha sido para Rusia un activo, así como un potencial pasivo, en la medida en que sus múltiples fronteras y la naturaleza inhóspita de muchas de ellas convertían a Rusia en un potencial blanco de ataques, debido a la dificultad de establecer una sólida defensa en tan vasto territorio. Podría hablarse de una potencia con un histórico “síndrome de fronteras”, que convierte, paradójicamente, ese capital espacial y terrestre en un potencial pasivo o contrapeso de esa fortaleza. En efecto, entre 1853 y 1856, en la guerra de Crimea, esta problemática se hizo patente debido a que el conflicto advirtió el valor del factor naval, que Rusia resolvió mediante un bloqueo que solo le permitió ganar un poco de tiempo, en el marco de una guerra que terminaría perdiendo. Ese poder terrestre que Moscú había desarrollado desde el ataque al Kanato de Kazán, en 1551, y que se consolidaría con la toma del Kanato de Crimea en 1783 por parte de Catalina la Grande, tendería a mostrar sus limitaciones en la medida en que asumía una tarea de la que nunca habría de descuidarse: salvaguardar una enorme masa terrestre. En esta paradoja afinca el fatalismo geopolítico ruso.
Pensemos, por ejemplo, en el frente extremo oriental de Rusia, desde el mar de Ojotsk, separado del mar de Bering por la península de Kamchatka, vinculada con Japón a través de las islas Kuriles, que hasta hoy forman parte de la disputa entre Japón y Rusia debido al reclamo por parte de este último por la ocupación soviética de 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial; o en los extensos límites de Rusia con China y Mongolia que, asimismo, alcanzan a una porción de frontera con Corea del Norte; en las riberas del mar de Japón o en el estrecho de Tartaria, en donde las distancias con el país nipón han constituido siempre motivos de suspicacias entre Tokio y Moscú.
Si bien, en abril de 1941 la Unión Soviética había firmado un tratado de no agresión con Japón, reconociendo así su neutralidad en la guerra del Pacífico, siempre hubo por parte de Rusia ⸺y no solo de la Unión Soviética⸺ intereses en el Lejano Oriente. Fue en Yalta cuando Yosef Stalin decidió romper aquel pacto, exigiendo concesiones: los territorios que Japón había obtenido en la guerra rusojaponesa de 1904-1905, una parte de la isla Sajalín, atribuciones en el puerto de hielos de Dairen y el control compartido con China sobre los ferrocarriles de Manchuria.
La historia: luces y sombras
Esta cuestión respecto del papel de eso que hoy es Rusia en el escenario internacional se ha vuelto decisiva desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y, fundamentalmente, desde 1949, momento en el que, como bien indica Henry Kissinger, se produce un cambio de magnitud en la estructura del sistema internacional: “El equilibrio de poder moderno refleja el desarrollo científico de una sociedad y puede verse amenazado de un modo drástico por desarrollos que tienen lugar exclusivamente dentro del territorio de un Estado. Nunca una conquista podría haber aumentado tanto la capacidad militar soviética como el fin del monopolio nuclear estadounidense en 1949”. Este tipo de fenómenos da cuenta de que la naturaleza de los problemas históricos suele proyectarse como una sombra presente, pues aquel arsenal nuclear adquirido por Rusia es lo que hoy hace de ella una potencia, lo que no implica que todo presente no cuente con rasgos sociológicos y simbólicos propios que pueden contrarrestar a esas sombras que opacan el pulso revolucionario de toda época de profunda transformación como la que hoy se vive. No debe olvidarse que Ucrania renunció, entre 1994 y 1996, mediante el Memorando de Budapest, a su armamento nuclear, en un momento en que se consideró, equivocadamente, a partir de las tesis de Francis Fukuyama, que la historia se había acabado, por lo que se creyó innecesario balancear el poder que Rusia aún conservaba en materia nuclear. Las continuas ampliaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) buscaron, de alguna manera, compensar ese error cometido, pero no produjeron más que nuevos desbalances, no por “culpa” de Occidente, sino porque las ganancias de poder obtenidas por Rusia gracias a la renuncia ucraniana a las armas nucleares, una vez constituidas, se tornaron irreversibles, y le dieron a Rusia una ventaja que fue el principal activo de la invasión promovida por Putin, amparado en la argumentación del revisionismo geopolítico que condena, precisamente, la ampliación de la OTAN.
El colapso de la Unión Soviética: geopolítica de la identidad
El impacto de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética fue de tal magnitud que ningún plan que hubieran ensayado los líderes occidentales se habría ensamblado en tiempo y forma al espíritu de la época, capturando su misma dinámica y, de esa manera, acompañando el impulso de un histórico proceso de transformación mundial. En efecto, como señala Kristina Spohr, los líderes de Occidente se encontraron ante un contexto tan favorable como desafiante: “A falta de hojas de ruta o proyectos comunes para un orden internacional futuro, se decantaron sobre todo por la cautela ante el desafío del cambio radical: utilizar y adaptar principios e instituciones que habían dado buenos resultados en Occidente durante la Guerra Fría. Sin duda aquello era una revolución diplomática, pero ejecutada, quizá paradójicamente, de manera conservadora”.
Si se observa el modo en que Rusia procuró esa adaptación, estimulada desde Occidente, se puede corroborar esta tesis de Spohr. El gobierno de Boris Yelstin fue, en ese sentido, un acelerado e impulsivo intento de adaptación a las exigencias del contexto mundial. Confirmando las tesis de Daron Acemoglu y James Robinson acerca de las causas que hacen fracasar a los países, la Rusia de Yelstin priorizó el acomodamiento darwinista a un capitalismo que a nivel interno resultaba, para la estructura social y política rusa, algo pragmáticamente desconocido, por sobre el establecimiento de un sistema de instituciones republicanas y democráticas en el que las leyes estén por encima de los hombres. Si bien, a los ojos del realismo esto constituye una fantasía, no lo es en absoluto en el ámbito de la política interna, y es precisamente por la ausencia de sólidas instituciones (de recursos de la sociedad para fortalecer al Estado) por lo que el modelo de capitalismo creado por Yeltsin convirtió a Rusia en una pantomima de sí misma, pues lo que se produjo fue la proyección interna del realismo externo que Rusia siempre aplicó en materia geopolítica: esto es, hubo una voluntad expansionista y depredadora sobre los recursos del Estado. Esta suerte de autodestrucción vía la antropofagia, esto es, la aplicación interna de la propia lógica de poder externo, fue lo que llevó a un tipo de colapso posterior al de la Unión Soviética, que condujo a la emergencia de Putin, quien, si bien, ha resultado ser lo opuesto de Yeltsin en múltiples dimensiones (militar, geopolítica y económicamente), no lo ha sido respecto de un modelo de transformación de la sociedad “desde arriba”, en el marco de un sistema de poder deliberadamente contrario al institucionalismo republicano.
Está en las manos de los líderes occidentales buscar y alcanzar el equilibrio necesario que vuelve a poner a Europa en el centro de la escena y que obliga a pensar el autoritarismo ruso en una clave muy distinta que al despotismo asiático.
En efecto, la desintegración de la Unión Soviética impactó de tal modo en la cultura rusa que, de entre las dos tendencias que comenzaron a germinar desde 1991, terminó imponiéndose la de los siloviki, en un proceso que, visto retrospectivamente, era relativamente predecible, pues la tendencia cosmopolita y liberal jamás habría podido vencer a una cultura arraigada en el autoritarismo, sin un complemento institucional democrático que solo podía ser impuesto por las mismas élites. Esto es, también “desde arriba”, aunque con fines institucionales que permitieran, precisamente, que las imposiciones de ese tipo quedaran ulteriormente anuladas.
Esa tensión entre un sistema cosmopolita que asoma la cabeza en un campo minado puede notarse con cierta nitidez en una película de culto de 1997 de Alekséi Balabánov, Brat (“Hermano”, en ruso). En ella, un joven militar que regresa de la primera guerra Chechena (1994-1996) se ve envuelto en circunstancias en las que se entrevé una dicotomía entre el incipiente movimiento de liberalización que iniciaba en Rusia, sobre todo en las ciudades más cosmopolitas, como San Petersburgo (en donde discurre la película, y a la que los personajes por momentos le siguen llamando Leningrado), y el uso de las fuerza, las armas y el sicariato como prácticas derivadas de una formación militar sin canalización institucional, concebida como un activo en una sociedad anómica que el joven busca corregir, en diferentes escenas, mediante sus habilidades militares. Uno de sus mejores amigos es un indigente de origen alemán, a quien protege de los gánsteres que acechan en la ciudad. Casualidades de la historia: Putin vivió en la República Democrática Alemana entre 1984 y 1990, cuando trabajaba en el KGB, en donde “llegó a hablar alemán con fluidez y a admirar la eficacia y la disciplina de los alemanes”, como indica Roy Medvedev en su libro La Rusia postsoviética.
A partir de esa película puede establecerse una ligazón ensayística entre ese indigente alemán que, en varias ocasiones, revela a su amigo su admiración por la cultura rusa y la Alemania de Weimar, en donde el constitucionalismo era atacado desde diferentes frentes. La histórica relación entre Alemania y Rusia es lo que Putin ha buscado restablecer en diferentes tramos de su mandato, sobre todo a partir de 2012; relación que aparece retratada en la película de Balabánov de un modo muy sutil, acaso inconsciente. Se trata de un vínculo que ha atravesado diferentes coyunturas y cuyo principal eslabón es, a decir verdad, Prusia, mediante la figura de Otto von Bismarck, quien llegó a despreciar a los liberales prusianos que tenían como modelo a Polonia, contra la cual Prusia y Rusia, precisamente, se habían prometido ayuda mediante la Convención de Alvensleben. Esa colaboración entre dos gobiernos que priorizaban el poder personal y la razón de Estado por sobre las instituciones es la raíz cultural y política ⸺basada en la decisión de un soberano⸺ que guiaría el accionar de Putin en sus intentos de promover movimientos separatistas y de nuevas derechas no solo en Alemania, sino en toda Europa, pretendiendo restaurar una tradición occidental de carácter antiliberal, e intentando recuperar así el espíritu del sistema Metternich, aunque sin descuidar los cambios que produjo el comunismo en Europa, acaso insoslayables. De allí la importancia simbólica de la República de Weimar en tanto momento bisagra de la historia occidental del siglo XX.
La Rusia de los últimos tramos de Yeltsin, producto de la década de 1990, esa que allana el camino a Putin, es, para muchos siloviki ⸺como el mismo Putin⸺ una radiografía de la Alemania de Weimar, en donde, como señalara Max Weber, el legado de Bismarck fue el de un parlamentarismo débil y falto de autoridad. En Weimar, así como en la Rusia del periodo de Yeltsin, según el diagnóstico de Putin y sus círculos de apoyo intelectual, se plasmó “la decadencia de Occidente” (Spengler), por lo que se volvía necesaria la recuperación de valores fuertes, en el caso de la Rusia actual y la Iglesia ortodoxa. Estas nociones se entroncan con la idea de “humillación”, amalgamando así un rechazo unificado que adquiere sentido no solo en Rusia. El rechazo a una cultura occidental “ablandada”, que se ha traicionado a sí misma, descuidando su dimensión teológica, su imbricación con la tradición y la legitimidad no legal ni formal, sino carismática, espiritual y metafísica, a partir de la cual el poder no se transfiere desde las instituciones a las personas, sino que se conforma mediante la capacidad de imponerse. La mediación estatal, paradigma del Estado moderno, queda así suprimida ante el poder del hombre fuerte: ese poder que representan los siloviki. Las tempestades de acero cobran así una inusitada actualidad en medio de una época en la que el feminismo y las diferentes variantes de las políticas de la diversidad conquistan la cultura occidental. La guerra, entonces, aparece como el único medio para redimir la “humillación” y restaurar un orden alterado por el liberalismo que, como señalaba Donoso Cortes, “en su soberbia ignorancia desprecia la teología, y no porque no sea teológico a su manera, sino porque aun siéndolo, no lo sabe”.
En este sentido, y aunque a primera vista pueda resultar contradictorio, Putin quiere mostrarse como el último bastión de Occidente, pero no del Occidente cosmopolita, liberal e iluminista. Sino que, el Occidente que Putin quiere rescatar es aquel en el que la teología, la tradición y la autoridad, no del derecho ni del positivismo, sino la autoridad, precisamente del naturalismo congénito al poder (en el que este hace el derecho), se presenta para redimirse de su propia caída, agustiniana, acaso, y de esa manera desintoxicarse de las “impurezas liberales”. Hasta la invasión a Ucrania, Putin era, sin duda, un conservador. Hoy, resulta difícil determinar si se trata ya de un reaccionario, que quiere subvertir el orden internacional (esta hipótesis es la que más adeptos tiene, y con fundamentos), o si se trata de un conservador que ha perdido su eje y no sabe cómo salir del callejón en que se encuentra.
En el orden internacional, Putin no puede comprenderse sin su afán civilizatorio, y es por este elemento que Rusia puede pasar a ser la nueva Ucrania: un tapón entre el Occidente liberal, laico y democrático, y el Oriente dominado por una China antiliberal y antidemocrática cuyo proyecto civilizatorio es mucho más desafiante que el ruso, ya que no es “otra dimensión de Occidente”, como en el caso de Rusia, sino que representa un espíritu despótico y altamente peligroso. Está en las manos de los líderes occidentales buscar y alcanzar el equilibrio necesario. Un equilibrio que vuelve a poner a Europa en el centro de la escena y que obliga a pensar el autoritarismo ruso en una clave muy distinta que al despotismo asiático.
ADRIÁN ROCHA es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Abierta Interamericana, Buenos Aires, Argentina. Es consultor y miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).
Tags:China, Geopolítica, Orden internacional, Rusia, Ucrania, Vladimir Putin

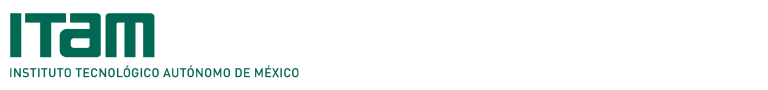






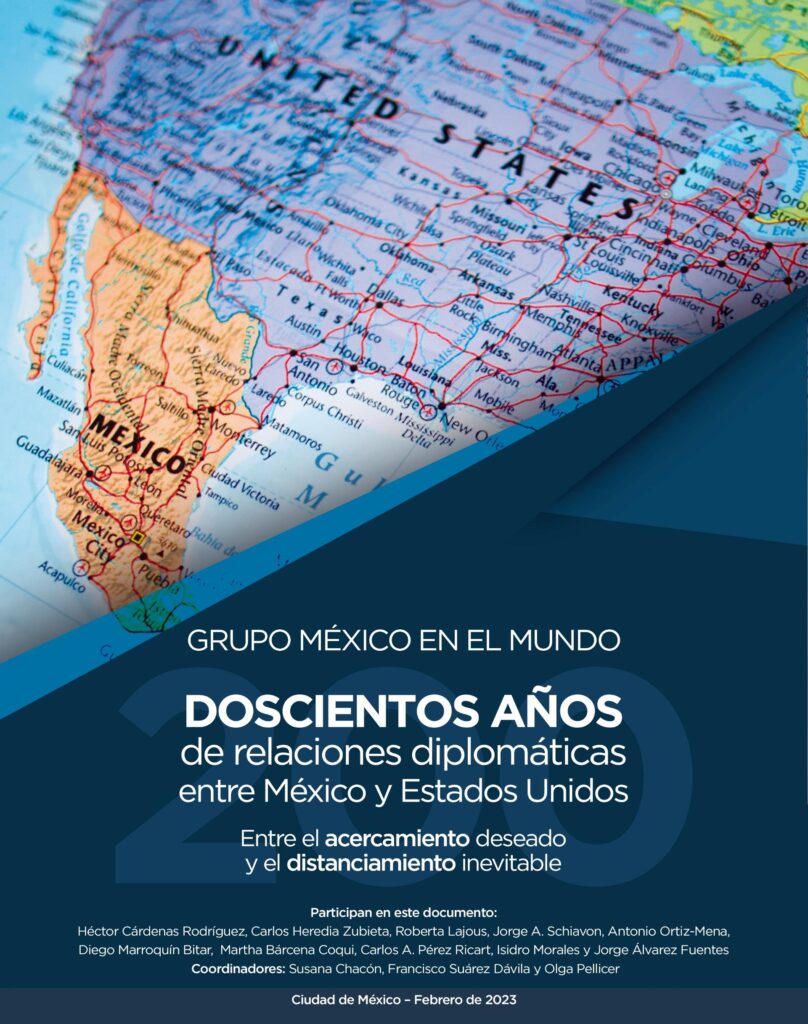





Un análisis profundo, fundamentado y con una retórica exquisita.