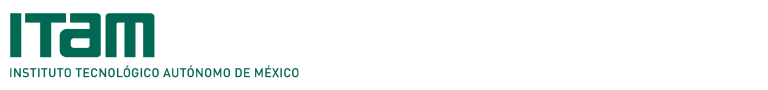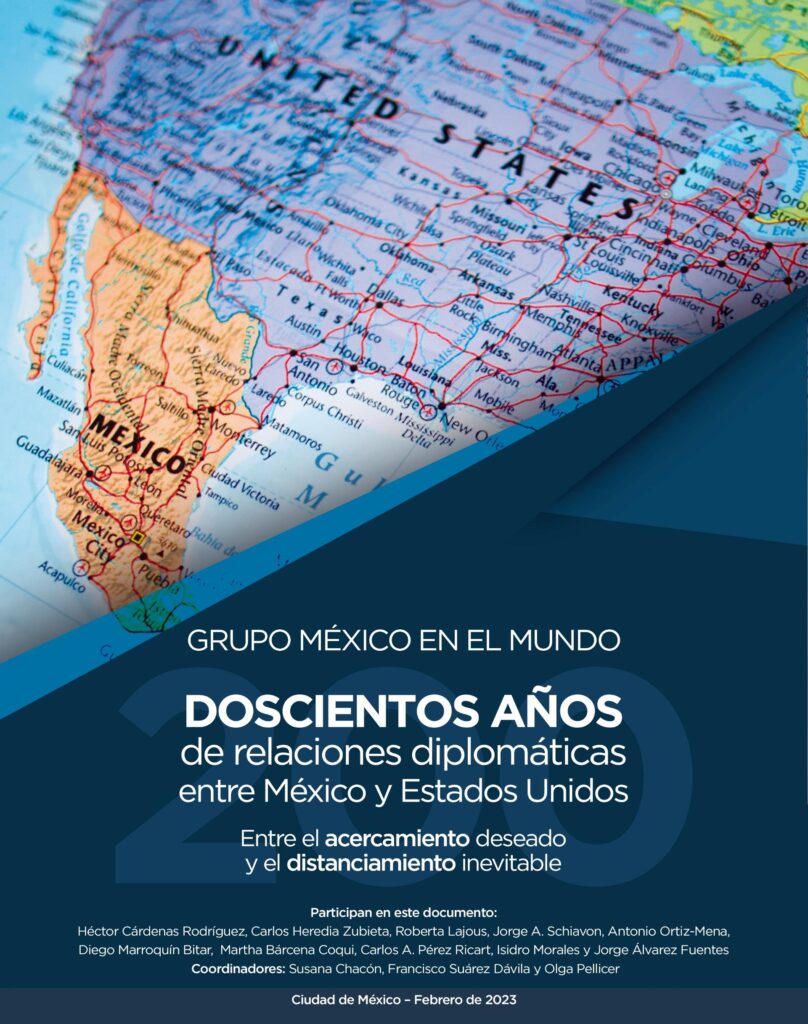Catherine Prati Rousselet
Catherine Prati Rousselet
Abril 2018
Una colaboración de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó en la Resolución 217 A (III), la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con 48 votos a favor, 0 en contra, 8 abstenciones (Arabia Saudita, Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Sudáfrica, Ucrania, Unión Soviética y Yugoslavia) y 2 ausentes (Honduras y Yemen). En su Preámbulo se leía:
Todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos.
A pesar de lo establecido en el Preámbulo, 7 décadas después, la adopción de la Declaración Universal no puso fin de los abusos contra los derechos humanos. En la Introducción a la edición de 2015 de la Declaración Universal, ilustrada por Yacine Ait Kaci, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el jordano, Zeid Ra’ad Al Hussein (de 2014 a 2018) concluye que:
Se ha podido garantizar a muchas personas, aunque no a todas, la libertad ante la tortura, el encarcelamiento injustificado, la ejecución sumaria, la desaparición forzada, la persecución y la discriminación injusta, así como el acceso equitativo a la educación, las oportunidades económicas, unos recursos adecuados y la atención sanitaria. Han obtenido justicia por los delitos cometidos contra ellas y se han protegido sus derechos a nivel nacional e internacional, gracias a la sólida estructura del sistema jurídico internacional de los derechos humanos.
La estructura del sistema jurídico internacional de los derechos humanos es, eventualmente, acérrima pero siempre ceñida por los principios de la organización, la fracción 7 del artículo 2 de la Carta de San Francisco señala que:
Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta.
Admitiendo que efectivamente se pueda hablar de una «estructura» (admitiendo que efectivamente se pueda denominar así) del sistema jurídico internacional de los derechos humanos no es exactamente «sólida» (I). En fechas conmemorativas de la Declaración Universal y cuando instituciones autónomas (nacionales o locales) de promoción y protección de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil (entre otros) reclaman mayor vigilancia y, sobre todo, respeto, perduran muchas dudas y subsisten, inclusive se multiplican, en todos los continentes ultrajes inadmisibles en el umbral de la tercera década de siglo XXI (II).
(I)
Los tratados de Osnabrück (del 15 de mayo de 1648) y de Münster (del 24 de octubre de 1648), conocidos como la Paz de Westfalia, sellaron un nuevo orden entre los países europeos basado en el concepto de la soberanía territorial que, no solamente forjó el principio de la no injerencia en asuntos internos, sino que también otorgaron al Estado una exclusiva potestad sobre el individuo.
Con sus honrosas excepciones (como la independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución francesa en 1789) y excluyendo las primeras convenciones internacionales, en materia de derecho internacional humanitario, es con la Carta de San Francisco (del 26 de junio de 1945) que la humanidad se movilizó por un sistema jurídico internacional de los derechos humanos.
Es innegable que la fortaleza de dicho sistema radica en las diversas convenciones internacionales en la materia que han logrado tender a la universalidad, por lo menos en el momento de sus respectivas entradas en vigor. En lo concerniente a la aplicación de las mismas, poco falta, en demasiados casos, que se reduzca a letra muerta. Por lo menos nueve de ellas cuentan con un comité de expertos que examina puntualmente los avances que presentan los Estados partes en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contraídas en cada instrumento.
Inspirado de ese modelo, el Consejo de Derechos Humanos (CDH), creado por la Asamblea General (A/RES/60/251) el 15 de marzo de 2006, instituyó el Examen Periódico Universal (EPU) que le permite examinar la situación de los derechos humanos en cada uno de los Estados miembros cada 4 o 5 años. El CDH, que sustituyó la displicente Comisión (Ecosoc, 1946), está conformado por 47 miembros, elegidos por la Asamblea General por un periodo de 3 años de acuerdo a la siguiente distribución geográfica: África 13, Asia-Pacífico 13, América Latina y el Caribe 8, Europa Occidental y otros Estados 7, Europa del Este 6.
Mediante el EPU cada Estado informa acerca de las medidas que ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en su país. A su vez, el CDH «detalla los logros positivos, expresa sus preocupaciones y formula recomendaciones a los Estados examinados».
De acuerdo a información difundida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a la fecha, 107 Estados han sido miembros del CDH, los 193 miembros de la ONU se han sometido al EPU, habiendo recibido un promedio de 180 recomendaciones y manifestado implementar medidas para cumplir con 75% de las mismas. Si bien es cierto que el sistema internacional institucionalizado no puede encargarse de proteger todos los derechos de todos, también es real que la estructura del mismo sistema es altamente complaciente con los Estados miembros, que finalmente arriesgan poco o nada ante sus atroces faltas a la dignidad humana.
(II)
Creada con la Declaración y el Plan de Acción de Viena (en 1993) la OACNUDH «representa el compromiso del mundo frente a los ideales universales de la dignidad humana» por lo que promueve y protege todos los derechos humanos mediante «medidas para habilitar a las personas y apoyo a los Estados en la defensa de los derechos humanos». Sus prioridades temáticas son:
Fortalecer los mecanismos internacionales de derechos humanos (CDH incluido); fomentar la igualdad y luchar contra la discriminación; combatir la impunidad y reforzar la rendición de cuentas y el Estado de derecho; incorporar los derechos humanos a los planes de desarrollo y a la esfera económica; ampliar el ámbito democrático, y crear dispositivos de alerta temprana y protección de los derechos humanos en situaciones de conflicto, violencia e inseguridad.
El 20 de diciembre de 2017, el Alto Comisionado, el príncipe Zeid dirigió a su equipo el siguiente mensaje: «He decidido no buscar un segundo mandato de 4 años. Hacerlo en el actual contexto geopolítico, podría implicar arrodillarse para suplicar, silenciar una declaración de defensa, ceder la independencia y la integridad de mi voz».
Un discurso ambiguo para una decisión de la mayor transcendencia para una causa altamente vulnerada en todas las latitudes (Siria, Myanmar, Filipinas, República Democrática del Congo, Venezuela, Honduras…). Efectivamente, una coyuntura geopolítica volátil, especialmente omisa con las más mínimas obligaciones hacia la persona humana. Pero, ¿no lo es siempre cuando de crímenes de lesa humanidad se trata?
En el umbral del tercer ciclo de revisión del CDH, México acaba de ser elegido por cuarta vez (de 2006 a 2009, de 2009 a 2012, de 2014 a 2016 y de 2018 a 2020) como miembro, por lo que «la Cancillería destacó que la elección evidenció el reconocimiento de la comunidad internacional a la colaboración y compromiso demostrados por nuestro país con el Sistema Internacional de Derechos Humanos».
¿Candil de la calle (recordando, además que, en el periodo de 2006 a 2007, el embajador Luis Alfonso De Alba Góngora fungió como primer presidente electo del CDH), oscuridad de la casa? Una preocupación en el ámbito internacional que no convence en el interior. El propio Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, al presentar el más reciente Informe Anual de la CNDH aseguró que «el balance en materia de derechos humanos durante el sexenio del presidente Enrique Peña no ha sido favorable» y que «el clima de inseguridad, violencia, corrupción, impunidad, pobreza y desigualdad no ha mejorado».
Antes de ser un año de conmemoración, 2018 es un año de examen. Primero está previsto que cuatro Comités (Tortura, Discriminación Racial, Discriminación contra la Mujer, Derechos Económicos, Sociales y Culturales) revisen los informes presentados por México y después, en el curso del próximo mes de noviembre, tocará comparecer ante el CDH para un tercer EPU. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organización de la sociedad civil ampliamente respetada en el ámbito multilateral y que, recientemente, ha colocado en la red el «Informe conjunto para el tercer EPU de México 2018 por organizaciones de la sociedad civil» (conocido como informe «sombra»), afirma que:
Desde el segundo ciclo de EPU, México ha aprobado reformas que significan avances notables pero constatamos deficiencias en la implementación y operación […] que han impedido un verdadero cambio para las víctimas y la sociedad mexicana. México vive una triple crisis de violencia, corrupción e impunidad, que afecta a amplios sectores que viven en situación de desigualdad estructural por razones económicas o por algún componente de su identidad y pertenencia a grupos sociales históricamente discriminados.
Amén de afirmar que en México «la promoción y respeto de los derechos humanos son ejes de la actuación del gobierno» es más urgente que impostergable reconocer a la Agenda 2030 como una hoja de ruta para los derechos humanos que se debe analizar, reflexionar, apropiar para que no se diga de México que «con un discurso de odio de Estado, los líderes mundiales abandonan los derechos humanos» (Amnistía Internacional).
CATHERINE PRATI ROUSSELET es Coordinadora de Posgrado y Educación Continua en la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México. Es candidata a doctor en Administración Pública por la misma institución, y su línea de investigación es el Derecho Internacional para el Siglo XXI con enfoque en Derechos Humanos y Cooperación Internacional para el Desarrollo. Sígala en Twitter en @cath_prati.
Tags:Agenda 2030, Consejo de Derechos Humanos, Examen Periódico Universal, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos