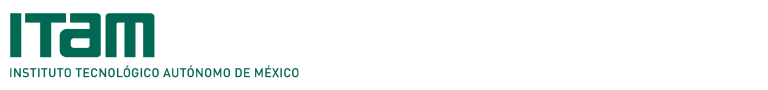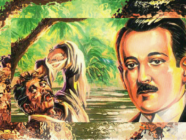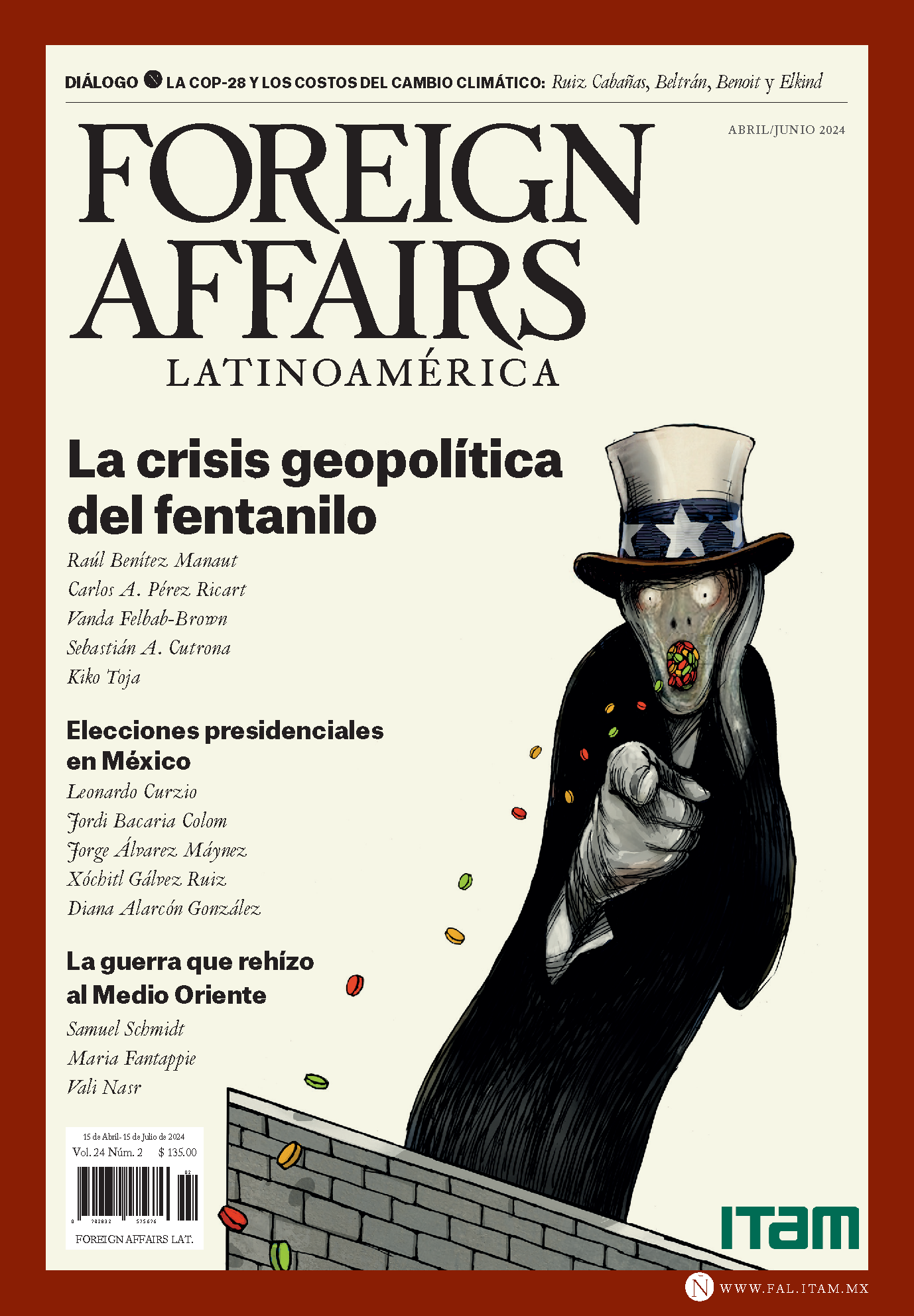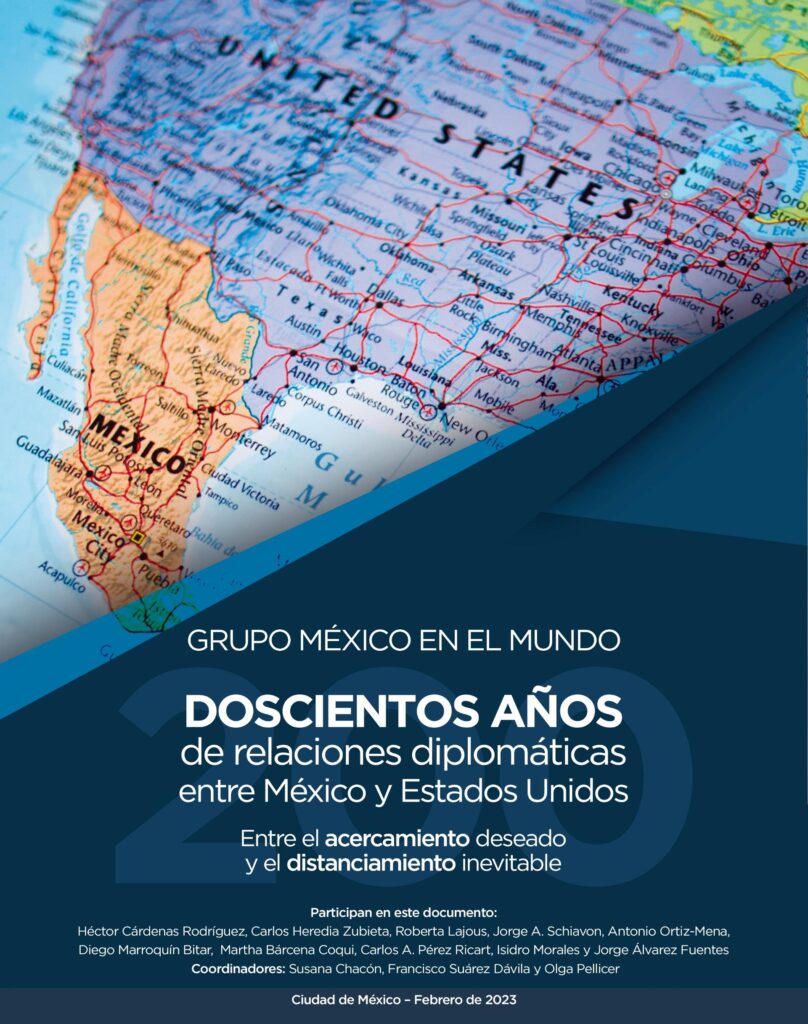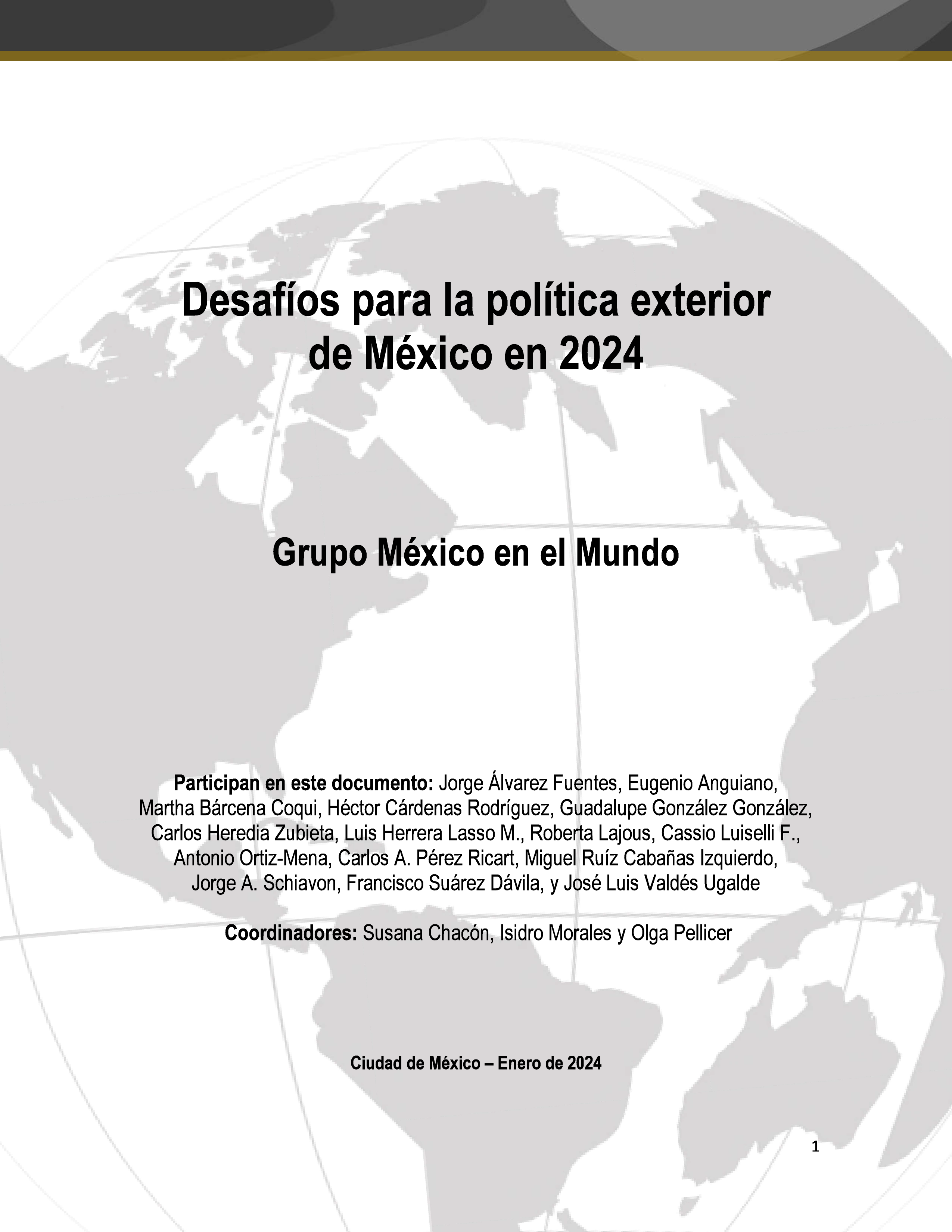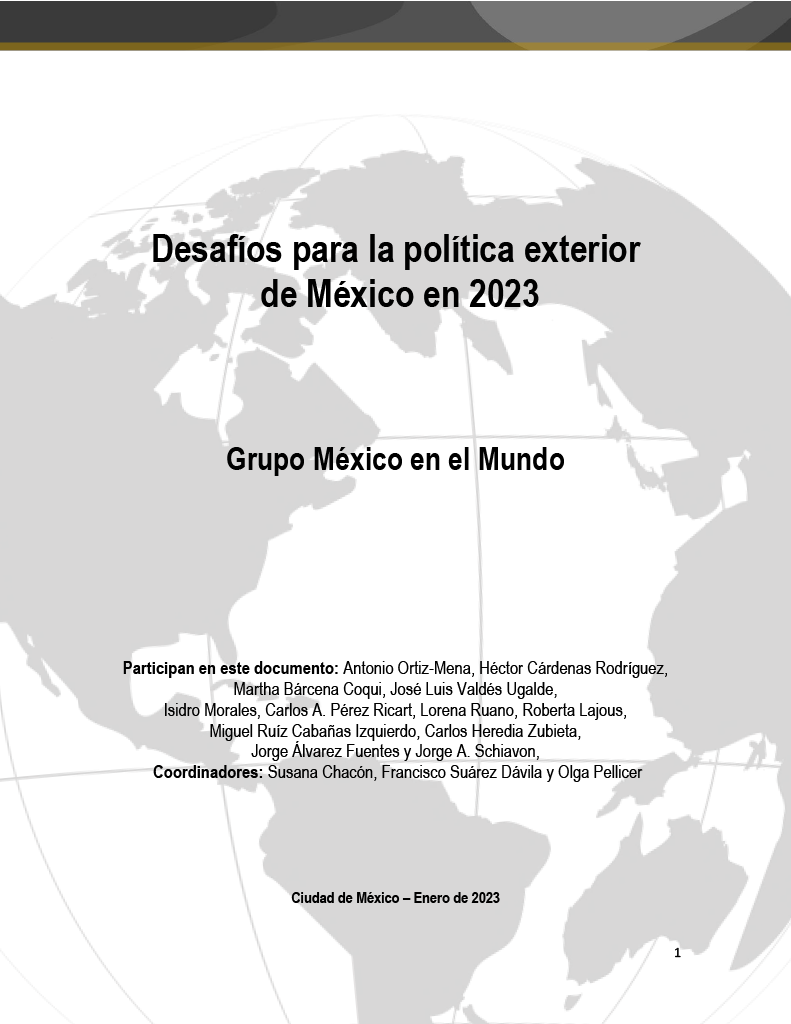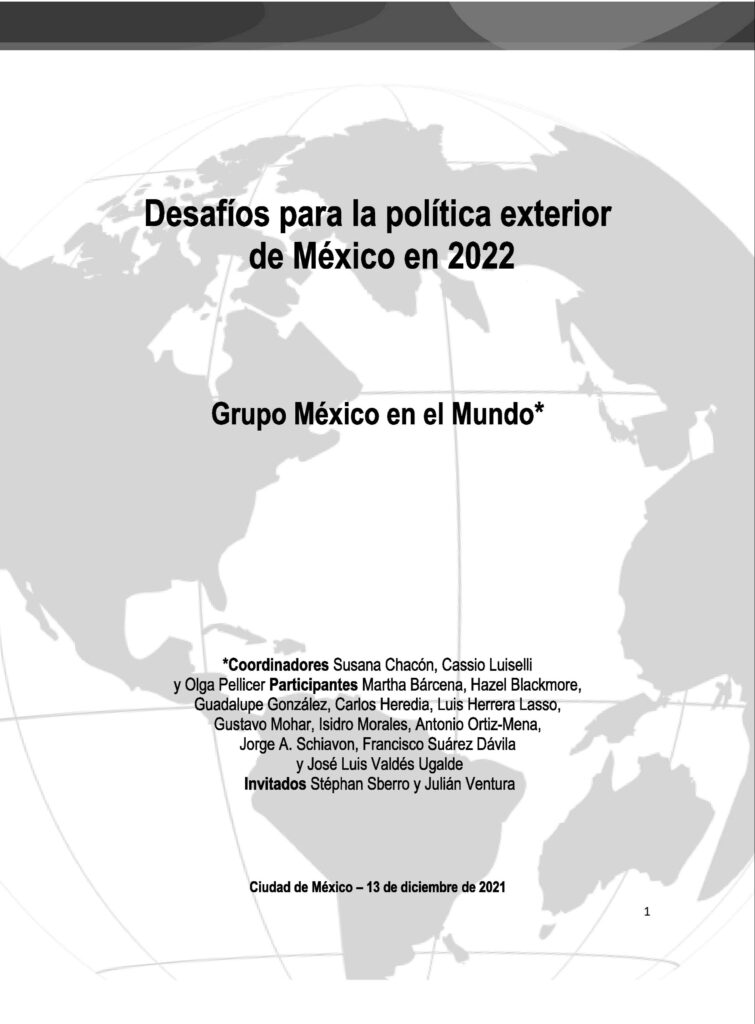Entrevista FAL a la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll
 Pablo Kalmanovitz
Pablo Kalmanovitz
Junio 2024
Más allá de un documento para poner fin a un enfrentamiento armado que cobró la vida de miles de colombianos, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno de Colombia, firmado a finales de 2016, contempla también lograr justicia para las víctimas y sus familias, pero el camino no es sencillo. Conocer la verdad, llamar a los comparecientes a encarar a los familiares de las víctimas y buscar la reparación, requiere de sensibilidad y temple para lograr que estos hechos no vuelvan a ocurrir jamás.
Ahí es donde entra la labor de Julieta Lemaitre Ripoll, doctora en Ciencias Jurídicas por la Harvard Law School y una de las magistradas de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los mecanismos que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición contemplado en el acuerdo de paz. Con motivo de su visita al ITAM, donde impartió una conferencia, la magistrada Lemaitre Ripoll le concedió una entrevista a Foreign Affairs Latinoamérica para conocer un poco más sobre su labor en la JEP.
Pablo Kalmanovitz – A grandes rasgos, ¿cómo funciona la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), particularmente la Sala de Reconocimiento de la cual formas parte, y cuál es su propósito?
Julieta Lemaitre Ripoll – La Jurisdicción Especial de Paz surgió del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). En el punto cinco del Acuerdo, las partes acordaron la creación de un sistema de justicia transicional para juzgar tanto a los exguerrilleros como a aquellos militares que hubieran cometido crímenes graves e incluso a los civiles que hubieran apoyado a un bando u otro. La Jurisdicción es, como su nombre lo indica, una serie de órganos que están dedicados a esta tarea.
En un primer nivel están las Salas de Justicia, que incluyen la Sala de Amnistía o Indulto, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. La Sala de Amnistía e Indulto entrega aquellas amnistías que, por su naturaleza más compleja, requieren un estudio especializado para determinar si proceden, porque la justicia ordinaria dio amnistía a aquellos crímenes que tenían claramente una naturaleza política: la rebelión.
Por otra parte, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas está encargada de la renuncia a la persecución penal de quienes, por no haber sido los máximos responsables, no se les va a otorgar responsabilidad por haber cometido crímenes no amnistiables. Principalmente, ahí se tratan los casos de los miembros de la fuerza pública, muchos de los cuales ya cumplieron una sentencia en prisión y que son de rangos bajos. Ahí también se remiten una parte importante de los casos que tenían investigaciones por crímenes no amnistiables, pero que no pueden considerarse como partícipes determinantes, que es el lenguaje que se utiliza en el Acuerdo Final para referirse a los máximos responsables.
La Sala de Reconocimiento, en la que soy magistrada, es la entrada al Tribunal de Paz. Lo que hacemos es armar macrocasos, es decir, patrones generalizados de crímenes que corresponden a los mismos motivos, mismas estructuras militares y contra el mismo tipo de víctimas. Damos una explicación de estos patrones, señalamos y seleccionamos a quienes son los máximos responsables por estos patrones, que son repeticiones de hechos especialmente graves. El Acuerdo Final nos da una guía sobre lo que son los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y luego señala algunos crímenes que, aunque no son de guerra o de lesa humanidad, son de especial preocupación, como la violencia sexual o el desplazamiento forzado, pero que son crímenes que, de igual forma, están en el Estatuto de Roma.
En nuestro día a día en la Sala de Reconocimiento aplicamos el Estatuto de Roma para identificar cuáles son aquellos crímenes que no van a tener amnistía por ser considerados crímenes internacionales. Una vez que seleccionamos a los máximos responsables, son remitidos al Tribunal de Paz por dos vías, las cuales tienen que ver la admisión de responsabilidad de los acusados. La primera aplica para aquellos que reconozcan la responsabilidad, que van directo a la Sección de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas para una sanción. Quizá la mejor manera de explicarlo para las personas que no están en Colombia es que se espera que sean sanciones parecidas al trabajo comunitario, en el sentido de que tengan un contenido restaurador de derechos. La segunda vía es para aquellos que no reconozcan su responsabilidad, por lo que tienen derecho a un juicio. Entonces, su caso pasa al equivalente funcional de la fiscalía, que hace una acusación en un juicio, y en el Tribunal de Paz, en la Sección de Ausencia de Reconocimiento, se escuchan los alegatos de las partes. Si se llega a la conclusión de que estas personas efectivamente son responsables, entonces se impone penas de hasta 20 años de cárcel.
También hay una Sección de Apelación, que es la segunda instancia, y es de suma importancia por tratarse de un derecho humano. Además, hay una Sección de Revisión a la cual pueden acudir quienes, sin necesidad de pasar por todo el proceso, consideran que las decisiones que se tomaron contra ellos en la justicia ordinaria deben ser revisadas para darles los beneficios que se les pueden brindar por el Acuerdo Final.
Al final, la JEP es una jurisdicción con diferentes órganos y bastante compleja, porque cuenta con varias rutas de entrada y de salida que se encargan de dar cierre jurídico al conflicto armado con las FARC-EP.
PK – Una de las peculiaridades del Tribunal de la JEP es que es un tribunal nacional pero que aplica directamente el Derecho Internacional. ¿Qué retos, nacionales e internacionales, ha enfrentado la JEP al articular el Derecho Internacional con el derecho colombiano?
JLR – Una manera clara de entender la relación de la JEP con el Derecho Internacional es por medio del principio de subsidiariedad de la Corte Penal Internacional (CPI) con la jurisdicción interna. Colombia es firmante del Estatuto de Roma, por lo que es parte y está vigente la jurisdicción de la CPI sobre Colombia. El resultado de esto es que, si las jurisdicciones colombianas no son capaces de dar cuenta de la comisión de crímenes graves, entra automáticamente la jurisdicción de la CPI. Por crímenes graves se entiende crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos de manera sistemática o a partir de políticas, o “crímenes de sistema”, como se les conoce en Latinoamérica.
La creación de la JEP tiene la intención de cumplir con esa obligación internacional del Estado colombiano. El norte sigue siendo la jurisdicción de la CPI, pues la competencia de la JEP apunta hacia aquellos fenómenos que, si dicho mecanismo no se ocupara de ellos, serían competencia de la CPI. Además, cuando se hizo el Acuerdo de Paz, la guerrilla tenía la visión de que el derecho nacional reflejaba los intereses del Estado, su enemigo en la guerra, por lo que aplicaban la famosa frase de que era un derecho penal del enemigo. Para ellos, no tenía la legitimidad que tiene el Derecho Penal Internacional, al cual estaban dispuestos a someterse, pero no al derecho penal colombiano.
También fue materia de negociación el actuar de las fuerzas públicas. En teoría, por las particularidades de las operaciones de las fuerzas públicas, no están cometiendo un delito al actuar en contra de la guerrilla, pues sus acciones son legítimas; por lo tanto, no había que darles amnistía ni indulto. Sin embargo, la realidad es que sí hubo crímenes de sistema cometidos principalmente por el ejército nacional, por lo que muchos oficiales fueron encarcelados. Entonces, parte del acuerdo incluyó el sometimiento de aquellas personas que, siendo parte de la fuerza pública, hubieran cometido crímenes internacionales a la jurisdicción con un estándar similar al de las FARC-EP, ya no por un tema de legitimidad, sino por un tema de equidad entre las partes. En ese sentido, una de las cosas más novedosas de la jurisdicción es que plantea que ambas partes del conflicto se van a juzgar bajo las mismas reglas.
En cuanto a los retos, hemos enfrentado uno en particular que enfrentaría cualquier jurisdicción interna cuando intenta hacer este trabajo, y creo que lo han enfrentado ya en otros países: cuando uno está al interior del país no tiene la distancia que le brinda ser la CPI. Este reto puede ser una ventaja para la investigación penal, ya que también resulta en una gran cantidad de información.
Buena parte de la labor que uno hace es nombrar lo que pasó y encontrar un nombre que tenga un eco moral en la sociedad, que la gente realmente crea que es verdad lo que le están diciendo.
Por otra parte, no tenemos barreras de idioma, pues nuestros operadores de todo nivel son personas que vienen, como el resto de los colombianos, de este conflicto. Lo conocemos íntimamente, conocemos el territorio, y esto hace que las víctimas vengan con más facilidad y más compromiso que si fuera un tribunal internacional o un tribunal mixto. Esto ha posibilitado una gran convocatoria de víctimas. Tenemos muchos mecanismos territoriales de participación de víctimas, lo que genera gran cantidad de información.
Un gran reto, que también viene de la particularidad de Colombia de haber tenido durante tanto tiempo este conflicto armado de más o menos baja intensidad, es que es un conflicto que, en comparación con otras guerras, está muy documentado. Entonces, pensaría que el gran reto ha sido aspirar a una justicia que tenga rapidez relativa, pero que se pueda concentrar, como lo hace la justicia penal internacional, en un contexto donde la masa de información es enorme y, en medio de eso, tener que priorizar y concentrarse en los hechos particulares, cuando las víctimas llegan a reclamar justicia para sus seres queridos, un reclamo de justicia al Estado colombiano, que también es legítimo.
A nosotros nos parece muy difícil hacer lo que han hecho, por ejemplo, en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, en la misma CPI o lo que hicieron en Ruanda, donde se concentraron en juzgar a algunos pocos perpetradores, en espera de que el remanente sea procesado por una jurisdicción nacional, porque nosotros somos esa jurisdicción nacional. Entonces, no hay tal remanente para enviar a otras jurisdicciones, porque nosotros somos los encargados de resolverlo todo, y eso es realmente un reto enorme.
En cuanto a los factores internacionales, que también es donde nos movemos, está primero la competencia de la CPI. Además, el Acuerdo Final fue depositado en la Organización de las Naciones Unidas como un documento de carácter internacional, lo que genera un debate sobre las modificaciones que le hizo el Congreso o que le hizo la Corte Constitucional sobre sus interpretaciones. Tanto el tribunal como los tres gobiernos que nos han tocado (el final del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el periodo del presidente Iván Duque y el gobierno del presidente Gustavo Petro) han sido muy sensibles frente al posicionamiento de la JEP, como parte de un sistema que garantiza que Colombia sí está cumpliendo con sus obligaciones internacionales de justicia.
Por poner un ejemplo, yo recibo solicitudes constantemente de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que está litigando casos de denegación de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reportar que, en realidad, esos casos están siendo procesados dentro de un orden interno, que es la JEP.
PK –Tanto en México como en Colombia, el crimen organizado es un fenómeno ampliamente extendido y, en muchas zonas, militarizado. Las organizaciones criminales son entes complejos, con muchos miembros, formas de jerarquía y códigos disciplinares internos, pero también mucho más descentralizadas y fragmentadas que una insurgencia como las FARC-EP. Catalogar y aproximarse a organizaciones criminales son retos que ahora está enfrentando Colombia con su llamada Paz Total, y algo que México todavía no llega a confrontar. Desde su experiencia como magistrada investigando crímenes de sistema de las FARC-EP, ¿qué le podría decir a un eventual juez o a una magistrada colega que se dedique en un futuro a investigar crímenes por parte de organizaciones criminales complejas?
JLR – Principalmente, hemos aprendido dos cosas que tienen que ver con la persecución de crímenes de sistema. No conozco lo suficiente sobre las estructuras criminales actuales en México, pero sí puedo decir que la primera tarea que nos ha tocado en la investigación penal es caracterizar la estructura, sea en el caso de la guerrilla la estructura criminal como tal, o en el caso del ejército, estructuras criminales que se insertaron dentro de la estructura militar, de manera que la estructura que se está investigando no es la estructura militar per se porque no todos los militares estaban involucrados en estos crímenes. Lo que se encontraron fueron redes criminales al interior del ejército. Entonces, la primera tarea que se debe hacer es la caracterización de la estructura, entendida la estructura como un instrumento del crimen.
Como tenemos la tarea de concentrarnos en los máximos responsables, quienes cometieron los crímenes más graves y representativos, hay que caracterizar las cadenas de mando, la frecuencia y el contenido de las comunicaciones. Ahí hay un reto más que viene del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional, pues hay que entender qué es lo que hacía esta organización. Debemos distinguir qué parte de lo que se hacía es amnistiable, porque es propio de la rebelión y del derecho a la rebelión, y qué parte de lo que se hacía son patrones de crímenes internacionales que no tienen derecho a amnistía, sobre todo por parte de los líderes, los que daban las órdenes.
Entonces, hay que caracterizar cómo funciona la organización, cuáles son sus actividades cotidianas y ver cómo se cometían los crímenes, quién tomaba las decisiones y cuáles son los crímenes de toda la organización. Al final, algunas personas están involucradas en los crímenes y otras no, y hay que determinar los diferentes grados de involucramiento. Ahí también hay unas preguntas difíciles de responder sobre la posibilidad que tenían las personas, sobre todo aquellas que están ubicadas en el nivel medio y bajo de la organización, de desobedecer las órdenes. Hay que preguntar realmente qué posibilidad tienen de abandonar la organización.
También ubicamos las organizaciones en el territorio, pues su despliegue y el tiempo nos van a permitir identificar si se puede inferir que los crímenes individuales son responsabilidad de una estructura que controlaba algún territorio en un tiempo específico.
Es indispensable hacer todas estas caracterizaciones porque la persecución de estos crímenes tiene como mandato no estar alejada de la realidad, como a veces sucede con una mera imputación del Derecho Penal interno, en que solo interesa si están presentes los elementos del crimen; se deriva de los elementos del crimen pero, sobre todo, de los elementos de la responsabilidad penal. Por ejemplo, cuando digo que hay que saber si había comunicación, y la frecuencia de esa comunicación, en realidad estoy preguntando por la capacidad de control que tiene el superior. Entonces, para eso necesito conocer si la comunicación era frecuente y la capacidad de imponer disciplina.
También hay una parte que tiene que ver con contarle a la sociedad qué fue lo que pasó, de dónde salió esta criminalidad y quiénes eran. Por ejemplo, en una red criminal, mis colegas han encontrado que en algunas unidades militares más de la mitad de los miembros participaron en los actos delictivos, pero lo cierto es que para las víctimas no hay diferencia con la otra mitad que no lo hizo. Eso es parte del deber de esclarecimiento: es contarle a la sociedad qué fue lo que pasó y cuáles son estas estructuras.
Por lo tanto, el primer aprendizaje es entender que nuestra tarea también es contarle a la sociedad cómo son estas organizaciones, cómo funcionaban y, sobre todo, quiénes son los máximos responsables de su operación. En torno al proceso de la JEP, se popularizó un grafiti que simplemente dice: “¿Quién dio la orden?”. Esa pregunta solo tiene sentido al interior de una estructura donde dar la orden es equivalente a cometer el crimen, y para eso hay que caracterizar la estructura.
La otra situación que quisiera mencionar es la complejidad de la pregunta por la verdad. Generalmente, cuando uno hace este tipo de trabajo de esclarecimiento, uno entiende que su mandato es encontrar la verdad. En la justicia penal ordinaria eso es un reto del juez o del jurado, a quienes se les presentan argumentos y tienen que decidir qué es verdad, cuál es la verdad.
Esto, además de representar una carga moral y una responsabilidad muy grande, tiene una dimensión de la cual no se habla mucho, y es que la verdad no son solo los hechos. En cuanto a esto, me gusta un ensayo de John Dewey de principios de siglo XX sobre la verdad y los hechos, en el que expone claramente que los hechos no son la verdad; es decir, para pasar de “esto es cierto” a “esto es verdadero”, que a la larga es lo que uno hace por toda la carga moral adquirida, necesitas un suplemento moral.
Entonces, no se trata solo de que algo en particular sea cierto, sino que hay toda una dimensión, que es la mitad del trabajo, que es cuál es el reproche moral que le hacemos a los hechos. El Derecho Penal ofrece algunas herramientas. De todas maneras, hay toda una parte por la cual se pregunta la sociedad y por la cual vienen a un tribunal, como la JEP, que es no solo por los hechos, sino ese suplemento que convierte a los hechos en verdad y que tiene que ver con la moralidad de lo que pasó.
Entonces, por ejemplo, la diferencia que hay entre decir “mataste a millones de personas” a decir “cometiste un genocidio” es un suplemento, que ahora está en la ley. Es lo que uno hace al dar cuenta del horror y nombrarlo como horror. Si yo digo “mataste a cierta cantidad de gente”, eso no tiene la dimensión de horror que le pongo al nombrarlo como genocidio.
Buena parte de la labor que uno hace es nombrar lo que pasó y encontrar un nombre que tenga un eco moral en la sociedad, que la gente realmente crea que es verdad lo que le están diciendo. Pero para que la sociedad crea en esa verdad, no se necesita una acumulación de hechos, sino los hechos con una dimensión moral. Y eso uno lo hace también en el diálogo con la sociedad, la cual tiene que entender qué fue lo que pasó moralmente o, por lo menos, tener un diálogo con la sociedad; de ese diálogo es de donde surge el lema de los tribunales, como el mío, que es el “Nunca más”, el cual surge de una valoración moral. Entonces, no fue simplemente que mataste a unas personas, sino que es toda esta valoración moral y la falta de justificación que están en debate; es decir, que no es aceptable, que la sociedad lo rechaza.
Pablo Kalmanovitz es profesor en el Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM. Sígalo en X en @pakalma. Esta entrevista fue editada y resumida para ajustarse al formato de la publicación. Agradecemos el apoyo de nuestros colaboradores Wistano L. Orozco Pou y Alejandra Nurko Benbassat en la transcripción y edición de esta entrevista.
Tags:acuerdo de paz, Colombia, FARC, Justicia