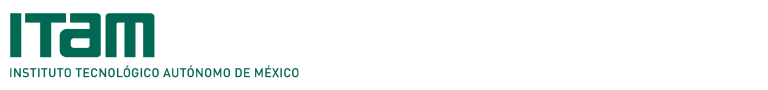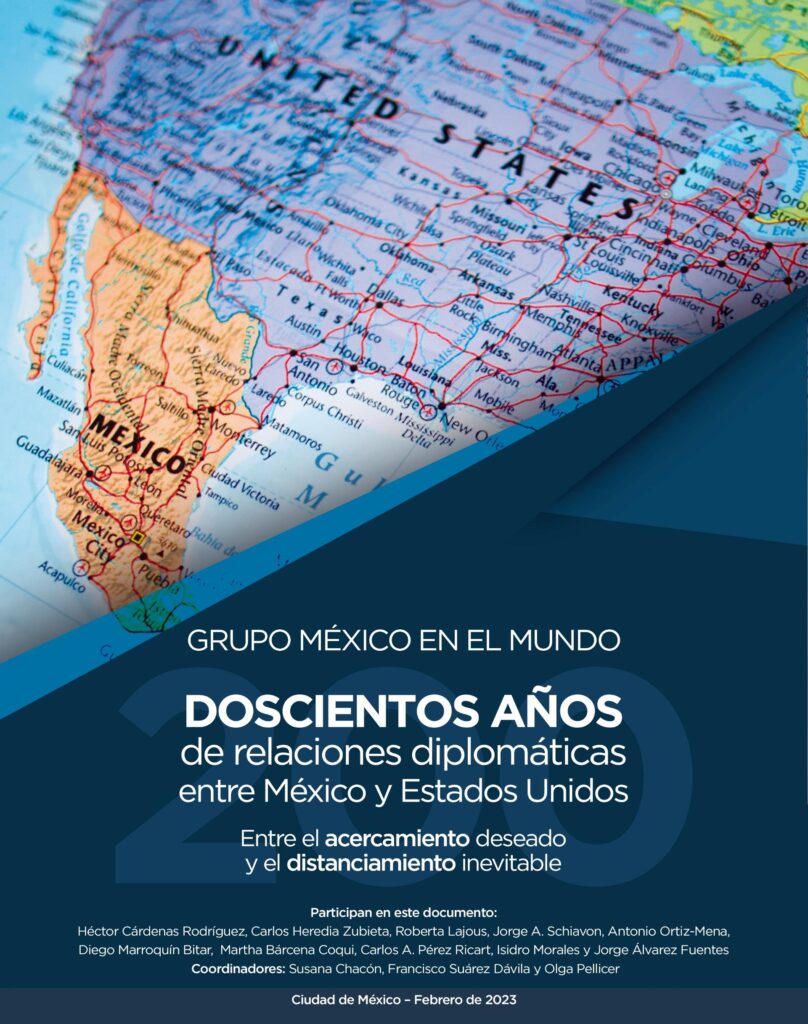Rogelio Hernández Rodríguez
Rogelio Hernández Rodríguez
Mayo 2016
Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz en México desde 2010, tuvo un gobierno caracterizado por la arbitrariedad, la violencia -promovida o consentida por la autoridad- y la corrupción extrema, que de acuerdo con las procuradurías federal y estatal, se manifestó en desvíos de recursos públicos que además de engrosar su fortuna personal, impidieron la correcta aplicación del presupuesto en áreas tan importantes como la educación y la atención médica. Semanas antes de terminar su periodo, Duarte abandonó el poder y huyó del país. Ha sido finalmente detenido en Guatemala para enfrentar cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada que significaron desvíos por más de 5 millones de dólares. El inventario conocido hasta ahora revela inmuebles de lujo en México y el extranjero, colecciones de arte, aeronaves y lanchas. Tan solo los inmuebles representan un valor estimado por las autoridades en más de 600 millones de dólares según datos de El Universal del 24 de abril de 2017.
Duarte ha sido considerado como la más escandalosa muestra de corrupción de varios funcionarios públicos federales y locales, y por su origen priísta, como ejemplo de que ese partido y sus políticos auspician esa lamentable práctica. Pero visto sin apasionamiento, ni la corrupción es lo más importante del asunto ni, menos aún, es privativo del Partido Revolución Institucional (PRI) y sus funcionarios. Duarte es el más visible, escandalosamente notorio, pero no es el único gobernador que ha hecho de su mandato y su gobierno medios para aplicar recursos discrecionalmente, auspiciar o promover la corrupción y poner en marcha proyectos personales y grupales que lo mismo crean o aumentan fortunas que crean plataformas políticas personales. Y lo más grave es que de ésta práctica tan redituable han participado gobernadores del PRI, del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Quizá lo que más llama la atención es que en el pasado, cuando el PRI dominaba la política nacional, los gobernadores eran poco importantes. Ni los analistas los tomaban en serio ni eran considerados en las políticas nacionales. El dominio casi absoluto del PRI y la centralización del gobierno federal crearon un esquema que si bien no evitó los abusos, sí proporcionó los medios para garantizar que no se afectara la estabilidad política y fuera posible desarrollar programas de desarrollo nacional.
Los controles federales fueron básicamente tres. El primero y más efectivo fue evitar que los gobernadores recaudaran recursos fiscales y los aplicaran, en el mejor de los casos, con criterios puramente locales sin atender la integración nacional, y en el peor, para beneficio personal. Las políticas fiscal y presupuestal consistieron en una recaudación federal y un esquema de devolución a los estados de acuerdo con criterios principalmente de población y de eficiencia fiscal. Los gobernadores no podían beneficiarse de las capacidades productivas de los estados creando políticas fiscales y de desarrollo que no contemplaran nada más que el territorio que gobernaban.
La segunda medida fue retirarles todas las responsabilidades administrativas y de obra pública importantes. Las grandes áreas sociales y de infraestructura no estaban en manos de los mandatarios. La educación y la atención médica fueron por décadas tareas federales. Fue la administración pública federal la que atendía y manejaba no solo los bienes inmuebles y el equipamiento, sino a los profesionales y sus remuneraciones. La infraestructura básica -carreteras, presas, instalaciones de energía, sistemas de riego, entre otros- no se construía a capricho de los mandatarios sino de acuerdo con objetivos nacionales que eran diseñados, integrados y puestos en práctica por las dependencias federales.
La recaudación y el reparto presupuestal, si bien restaban libertad a los mandatarios, le daban a la federación la posibilidad de compensar las desigualdades socioeconómicas de los estados y las regiones mediante un auténtico desarrollo nacional. Los recursos que recibían los estados eran suficientes para atender las demandas locales pero no representaban montos inmanejables y por ello no se pensó seriamente en mecanismos de revisión y auditoría que vigilaran su correcta aplicación.
El tercer mecanismo fue el control político. Sin tareas administrativas, fiscales ni de obra pública que atender, los gobernadores tuvieron como única responsabilidad garantizar la estabilidad política. Y para lograrlo, a diferencia de su dependencia económica, contaron con total autonomía para manejar la política, las instituciones fundamentales -como los congresos locales y los ayuntamientos- y la maquinaria del partido en el estado. En sus manos estaba el reparto de puestos, la construcción de lealtades y la intermediación entre grupos (políticos y partidarios, pero también económicos).
Esa autonomía tenía límites cuando se afectaba la política nacional. Los gobernadores salientes no podían elegir a sus sucesores para evitar la perpetuación de grupos en el poder y auspiciar la renovación generacional. Y si la estabilidad se veía amenazada era suficiente causa para ser removido del cargo, no por claras y suficientes razones legales, sino como una convención política derivada del dominio priísta.
El esquema fue complejo y sorprendentemente eficaz, pero se basó en condiciones precarias: el dominio de un partido y la capacidad del gobierno federal para sostener el crecimiento económico. Pero a partir de la década de 1980 ambas condiciones desaparecieron. El gobierno federal tuvo que descentralizar funciones administrativas y aumentar los recursos presupuestales a los estados. El PRI comenzó a perder gubernaturas que eliminaron la uniformidad política y la autonomía de los mandatarios surgió naturalmente al desmoronarse los controles tradicionales. Durante este proceso, no se diseñó ningún esquema legal, presupuestal o político que pudiera contener las ambiciones de los mandatarios. La competencia electoral permitió que todos los partidos pudieran conseguir gubernaturas y su evolución prueba sin dudas su éxito: en 2017, y a reserva de los resultados electorales que tendrán lugar en el verano próximo, el PRI solo gobierna en quince entidades y la oposición en diecisiete.
El gobierno federal ya no tiene ningún medio, económico, político o normativo para vigilar la aplicación de los recursos presupuestales que, a cambio, han aumentado hasta alcanzar más del 80% del total que disponen los gobiernos locales. Contra el discurso público de algunos analistas y de los mismos gobernadores, no hay ningún impedimento legal para que recauden impuestos. No lo hacen porque implica costos políticos electorales que convenientemente paga el gobierno federal y, eventualmente, el partido que lo encabeza. El total de recursos de que disponen cuenta con escasos candados para ser aplicados y su auditoría real es competencia de los congresos locales, que pueden aprobar libremente la discrecionalidad de los mandatarios a cambio de un futuro político prometedor.
Sin vigilancia suficiente, los miles de millones de pesos en manos del gobierno estatal pueden ser empleados por los gobernadores para desarrollar obras ornamentales pero inútiles (o quizá solo útiles electoralmente), para poner en marcha programas políticos que benefician a partidos, candidatos y grupos de interés, para promover su propia imagen y ambiciones y, por supuesto, para la corrupción que los convierte en millonarios.
Los gobiernos estatales y sus mandatarios conservaron los recursos políticos del pasado prácticamente sin modificaciones. Retuvieron el control de las instituciones y los partidos, así como la facultad para decidir candidaturas. Ahora los mandatarios salientes pueden decidir, libre y personalmente, al candidato sucesor, imponerlo a su propio partido incluso en contra de los grupos internos, y canalizar recursos públicos para financiar campañas. Cuando triunfan, no gana el partido sino su proyecto personal.
La discrecionalidad de que disponen no tiene ningún límite y puede provocar conflictos de todo tipo que, a diferencia del pasado, permanecen impunes, incluso cuando arriesgan la estabilidad del estado. Ninguna institución federal cuenta con las atribuciones para destituir a un mandatario arbitrario: ni el Congreso, ni la Suprema Corte y menos el debilitado poder ejecutivo, pueden intervenir en los estados. La democracia y el federalismo se han convertido en permisos para actuar sin control.
A medida que la alternancia política se ha extendido, la arbitrariedad y la corrupción local se han vuelto notorias y, de forma lamentable, no son solo priístas los que las practican. Se han vuelto igual de visibles el enriquecimiento con dinero público y los vínculos con el narcotráfico, que las obras inútiles para los habitantes que sin embargo resultan redituables para campañas y proyectos personales. Están los César y Javier Duarte y los Tomás Yarrington del PRI, pero también los Guillermo Padrés, Luis Armando Reynoso Femat, Marcelo de los Santos del PAN, y los Alfonso Sánchez Piedras y Ángel Aguirre del PRD. Campañas políticas desde los gobiernos estatales las han hecho Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y ahora Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Mancera y Graco Ramírez. Todos los partidos y las ideologías están presentes porque el problema no es propio de uno de ellos, es el resultado de que el sistema político no tenga ningún recurso partidario, institucional, ni constitucional para prevenir o contener las ambiciones personales.
La corrupción es la consecuencia última, más condenable, porque compromete recursos públicos y desvía las responsabilidades de los gobiernos. Pero los abusos de los mandatarios que se manifiestan en la violencia solapada, la promoción personal y el financiamiento de campañas y partidos afines, constituyen otras penosas expresiones de una democracia que está lejos de ser algo más que simple competencia y alternancia de partidos.
ROGELIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor-investigador de El Colegio de México.
Tags:Corrupción, Duarte, México, Yarrington