El desagradable legado de la guerra entre Estados Unidos y México
![]() Enrique Krauze
Enrique Krauze
, Amy S.
Greenberg, Knopf, 2012, 344 pp.,
US$30.00.
Cada país se enfrenta, tarde o temprano, a los pecados de su pasado, aunque rara vez de una sola vez. En décadas recientes, los historiadores estadounidenses han revelado y explorado los pecados del imperialismo estadounidense, relatando con detalle las intervenciones de Washington en Latinoamérica, el sudeste de Asia y el Medio Oriente. Sin embargo, han pasado por alto la intromisión de Estados Unidos en México. En consecuencia, pocos en Estados Unidos reconocen que la guerra entre Estados Unidos y México (1846-1848) fue la primera aventura imperialista importante de Washington. Menos aún entenderían por qué el futuro Presidente de Estados Unidos, Ulysses S. Grant, que luchó en México como teniente en el ejército estadounidense, llegaría a considerarla la «guerra más vil» de su país.
Para los mexicanos, la guerra fue una catástrofe nacional. Su sentido de depresión aminoró casi 20 años después, cuando las fuerzas mexicanas repelieron una segunda ocupación extranjera por parte de Francia bajo el mando de Napoleón III. Sin embargo, la invasión estadounidense fue demasiado terrible como para olvidarla. Se institucionalizó en un mito nacional: en la leyenda heroica de los «Niños Héroes», los jóvenes mártires de la batalla final de la guerra, que tuvo lugar en Chapultepec; en los muchos monumentos erigidos en donde tuvieron lugar las principales batallas, y en los museos que albergan las reliquias de la resistencia mexicana. Hoy, aún se pueden ver rastros de la guerra en el carácter defensivo y desconfiado del nacionalismo mexicano. Durante más de 150 años, México ha mantenido profundas sospechas de sus vecinos del norte, los «gringos», que podrían apoderarse en cualquier momento de otra porción del territorio.
Drama de caracteres
En décadas recientes, se han publicado varios libros que merecen la pena, tanto en México como en Estados Unidos, sobre diversos aspectos de la guerra. No obstante, la mayoría de ellos estaban dirigidos a un público académico. Amy S. Greenberg es la primera que ofrece la clase de historia narrativa que, con sensibilidad y equilibrio, introduce al lector general a este remoto y generalmente olvidado drama. Lo logra contando la historia de la guerra a través de la vida de un grupo de estadounidenses cuyas carreras le dieron forma, entre ellos el Presidente de Estados Unidos, James Polk; el senador, Henry Clay, y Abraham Lincoln, que en ese entonces era congresista. En Polk, Greenberg identifica una ideología de supremacía nacional que provocó el estallido de la guerra y conformó su curso; a través de su descripción de Clay y Lincoln, da voz a los opositores de la guerra.
En 1846, la guerra solo era una de las opciones que Polk tenía para resolver una serie de disputas con México, principalmente por las deudas mexicanas pendiente de pago y la impugnada frontera sur de Texas, que Estados Unidos se había anexionado un año antes. Pero Polk nunca consideró seriamente otras alternativas. De hecho, Greenberg sostiene que la imagen que Polk tenía de sí mismo como un profeta armado del destino manifiesto fue en sí el factor más decisivo para el estallido de la guerra. Polk estaba totalmente convencido, escribe Greenberg, de que «fue la voluntad divina que los territorios más ricos de México, en especial el fértil tramo del Pacífico, pasaran de sus perezosos residentes actuales a los esforzados blancos que son más capaces de administrar sus recursos». Cuando una unidad de caballería mexicana atacó a una patrulla estadounidense en un área en disputa cerca del río Bravo, Polk vio la oportunidad para aplicar su propia versión de la justicia divina.
Greenberg argumenta que la opinión que Polk tenía del conflicto surgió de su experiencia como propietario de esclavos. Como muchos estadounidenses que poseían esclavos en la década de 1840 -y de muchos que no tenían esclavos-, Polk, en gran medida debido a la influencia de su esposa, Sarah, creía que Dios había ordenado la supremacía blanca. En sus memorias, Sarah recuerda haberle dicho a su marido una tarde en la Casa Blanca que «los autores de la Declaración de Independencia estaban equivocados cuando afirmaron que todos los hombres son creados iguales». Sus esclavos no habían elegido «tal suerte en la vida, ni nosotros pedimos la nuestra; fuimos creados para ocupar este lugar». Su esposo, escribió, estaba tan convencido, que a menudo citaba dicha conversación para alabar su «agudeza» al respecto.
Para Polk, la inferioridad intrínseca de los mexicanos ayudaba a justificar el uso de la fuerza contra ellos, e incluso ayudó a explicar por qué no podían pagar sus deudas y por qué, a diferencia de los franceses y los españoles, seguían resistiéndose a venderle a Estados Unidos el territorio que Polk creía que no eran capaces de poblar, cultivar o gobernar adecuadamente.
Aunque la mayoría de los votantes estadounidenses compartía la ideología de supremacía racial de Polk, una insólita coalición de destacadas figuras políticas se opuso a la guerra desde el principio. Los disidentes incluían al Senador proesclavista de Carolina del Sur, John C. Calhoun; al Expresidente de Estados Unidos, John Quincy Adams, quien describió la «infame guerra» como un complot de los estados esclavistas para dominar el Congreso, e incluso el comandante de las fuerzas estadounidenses en la frontera y futuro Presidente de Estados Unidos, Zachary Taylor, quien creía que la anexión de nuevos territorios era «poco juiciosa, desde el punto de vista de la política, y malvada de hecho».
Sin embargo, una campaña de propaganda nacional se ganó al pueblo al presentar a la guerra como una gran causa nacional. Los políticos, en especial los del sur, argumentaron a favor de la guerra en la prensa popular. En 1846, el Daily Delta de Nueva Orleáns advirtió que sin «medidas activas» contra México, «cualquier perro, desde el mastín inglés hasta el callejero mexicano, podría soltar la dentellada y mordernos impunemente». El fervor en pro de la guerra se extendió por todo el espectro político: uno de sus defensores más elocuentes fue Walt Whitman, que en ese entonces era editor de un periódico en Brooklyn, quien urgió a sus compatriotas a «¡enseñarle al mundo que, si bien no buscamos pendencias, Estados Unidos sabe cómo aplastar y cómo expandirse!».
En México, también, los periódicos expresaron un sentimiento de orgullo herido. La voz del pueblo instó al país a «destruir a los inicuos usurpadores de nuestros derechos». El Presidente de México, José Joaquín Herrera, advirtiendo los costos que la venganza acarrearía, intentó evitar la guerra mediante la diplomacia, pero los militares de línea dura organizaron un golpe y lo derrocaron. No obstante, los sentimientos que embargaban al país fueron la ansiedad y el fatalismo. «Para nuestro detrimento la guerra ha comenzado y no debemos perder el tiempo», escribió un comentarista en el periódico El Republicano. La guerra era lo último que México quería, pero también era la única respuesta honorable a la agresión de Estados Unidos.
Barras y estrellas
La lucha duró desde el 25 de abril de 1846 hasta el 14 de septiembre de 1847, cuando los mexicanos vieron, según un eminente historiador mexicano, «la odiada insignia de las barras y las estrellas» ondeando sobre el centro del gobierno, el Palacio Nacional, en la Ciudad de México.
Desde el principio, el ejército estadounidense dominó la situación. En 1846, dos contingentes estadounidenses separados ejecutaron un movimiento de pinza, por mar y por tierra, para capturar los puertos de Alta California y el territorio de Nuevo México. A principios de 1847, Taylor pasó por el norte de México en una serie de sangrientos encuentros, hasta que se enfrentó con el ejército mexicano regular bajo el mando del general Antonio López de Santa Anna en la primera batalla de gran escala de la guerra, en La Angostura. Aunque la batalla no tuvo un vencedor decisivo, el pueblo estadounidense llegó a ver a Taylor como un héroe (lo suficiente como para elegirlo Presidente y sucesor de Polk). Polk, que desconfiaba de Taylor, finalmente decidió transferir parte de las fuerzas de Taylor al mando del general Winfield Scott, quien siguió la ruta del conquistador Hernán Cortés hacia la Ciudad de México. Muchos soldados estadounidenses se consideraban a sí mismos herederos de los españoles, y algunos incluso llevaban una copia del libro de William Prescott sobre la conquista española de México. Después de ganar la decisiva batalla de Cerro Gordo en abril, las fuerzas estadounidenses entraron en el valle de México en pleno agosto y lucharon en cuatro importantes batallas -Padierna, Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec-, antes de tomar la Ciudad de México.
Entre los muchos méritos de The Wicked War, dos son especialmente impresionantes: el uso que hace Greenberg de los testimonios personales y su interpretación de las atrocidades cometidas por las fuerzas estadounidenses, acontecimientos que se han reportado poco, incluso por los escritores mexicanos. Greenberg utiliza un relato en primera persona, por ejemplo, para describir una masacre de civiles mexicanos por soldados voluntarios de Arkansas:
La cueva estaba llena de voluntarios, gritando como demonios, mientras en el suelo rocoso yacían más de veinte mexicanos, muertos o moribundos en charcos de sangre, mientras las mujeres y los niños se aferraban a las rodillas de los asesinos y gritaban pidiendo clemencia. […] Casi treinta mexicanos yacían sin vida en el suelo, a la mayoría le habían arrancado el cuero cabelludo. Charcos de sangre llenaban las grietas y formaba coágulos.
Este tipo de acontecimientos preocupó a muchos oficiales estadounidenses, entre ellos, a Scott. En una carta de 1847 al Secretario de Guerra de Estados Unidos, Scott informó que varios hombres bajo el mando de Taylor habían cometido crímenes que eran «suficientes para que el cielo llore». Los milicianos estadounidenses habían violado a madres e hijas frente a sus esposos y padres, escribió, «a lo largo del río Grande». Sin embargo, mientras las fuerzas estadounidenses preparaban el ataque contra Veracruz, Scott negó las peticiones de los cónsules europeos de permitir que las mujeres, los niños y los ancianos evacuaran la ciudad. Bombardearía la ciudad sin piedad, y destruiría casas, iglesias y hospitales. En una carta a su esposa, el capitán del ejército de Estados Unidos, Robert E. Lee, quien se encontraba en Veracruz y que más tarde lideraría al ejército confederado durante la Guerra Civil, escribió que sintió «mucha pena por los habitantes».
Greenberg sostiene que las atrocidades de Estados Unidos en México hacían eco de las de las guerras indias de la década de 1830, incluyendo una masacre de indios chéroquis en 1838, en la que participó Scott. «Cuando nos enfrentábamos a una ‘raza traicionera’, las reglas de la guerra no se aplicaban», escribe Greenberg sobre la actitud de los comandantes estadounidenses. El pueblo estadounidense parecía estar de acuerdo. The New York Herald predijo que «al igual que las sabinas», México «pronto aprendería a amar a su raptor». Sin embargo, el amor nunca llegó, la matanza continuó y las tropas mexicanas hicieron que los invasores estadounidenses pagaran un alto precio en sangre. Aunque las estimaciones varían, Greenberg informa que Estados Unidos envió 59 000 voluntarios y 27 000 tropas regulares a luchar en la guerra; aproximadamente, 14 000 murieron. Por supuesto, el precio fue aún mayor para los ciudadanos mexicanos; las estimaciones sugieren que hasta 26 000 personas murieron durante la guerra.
El derramamiento de sangre alimentó la creciente oposición a la guerra en Estados Unidos. Clay, a quien Polk derrotó en las elecciones presidenciales de 1844, surgió como el más poderoso oponente de la guerra en Washington. Clay lideraba al Partido Whig, que se había opuesto a la anexión de Texas, por la creencia -que resultó ser correcta- de que provocaría conflictos. En 1847, la oposición de Clay había tomado una dimensión personal: su hijo, graduado de West Point, murió en febrero de ese año en la batalla de Buena Vista. En un discurso presentado ante miles de personas en Lexington, Kentucky, unas cuantas semanas después, Clay condenó la guerra de Polk de «agresión innecesaria y ofensiva» y su «terrible sacrificio de vidas humanas». También les pidió a los estadounidenses que consideraran el punto de vista mexicano. México, argumentó, estaba «defendiendo sus hogares, sus castillos y sus altares». Haciendo una comparación más cercana a la conciencia estadounidense, Clay estableció un paralelismo con Irlanda y el Reino Unido: «Todo irlandés odia, a muerte, a su opresor sajón», dijo.
Clay quizá no se dio cuenta cuán conveniente era su analogía. En septiembre de 1846, un pequeño contingente de soldados estadounidenses, casi todos ellos migrantes recientes de Irlanda, se cambió de hecho al lado mexicano. Habían cambiado su lealtad después de su primera batalla, motivados por la difícil situación de sus hermanos católicos en México y por el resentimiento del trato, que recibieron del ejército estadounidense que era predominantemente protestante. Hoy, una placa en la Ciudad de México marca el lugar en el que la mayoría de ellos fueron ejecutados por otros soldados estadounidenses. Los mexicanos conmemoran cada año la Batalla de Churubusco, donde fueron capturados los soldados, escuchando una banda de gaiteros, que representa el batallón mexicano que estaba formado principalmente por estos desertores estadounidenses y que se llamó el Batallón de San Patricio.
Medir fuerzas
Aunque Greenberg no tenía la intención de escribir una historia militar, su libro podría haber incluido menos detalles biográficos y desarrollado más comparaciones de los ejércitos combatientes. En este caso, las diferencias entre ambas fuerzas eran inmensas.
Las tropas estadounidenses tenían importantes ventajas en equipo y entrenamiento. La artillería del ejército de Estados Unidos era mucho más móvil que la de las fuerzas de México, y los fusiles de fabricación estadounidense eran mucho más avanzados, mientras que las armas de México eran reliquias de las Guerras Napoleónicas, compradas con descuento en el mercado europeo. Los oficiales estadounidenses utilizaban entrenamiento avanzado en campos como la ingeniería para diseñar complejos planes de batalla. Además, el mando de su ejército incluía a muchos miembros de la élite educada.
El ejército mexicano, en cambio, carecía de un cuerpo de oficiales profesionales de tamaño considerable, y la mayoría de los soldados provenía de los segmentos más pobres de la sociedad. Mientras los voluntarios constituían tres cuartas partes de las fuerzas estadounidenses, la mayoría de los soldados mexicanos eran conscriptos. En Estados Unidos, un oficial generalmente ascendía al comando a través de su experiencia en el campo de batalla; en México, el rango de un oficial a menudo reflejaba su posición social, no sus logros. Por otra parte, Estados Unidos subordinaba a los oficiales del ejército al control civil; en México, el ejército maniobraba y luchaba por poder político; en consecuencia, el ejército mexicano estaba estructurado principalmente para organizar golpes militares en lugar de luchar contra invasores extranjeros.
De vuelta a la frontera
En febrero de 1848, ambos países firmaron el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México aceptaba el río Bravo como su frontera norte y, a cambio de 15 millones de dólares, cedía los territorios que ahora se conocen como Nuevo México y California. Polk también quería anexionar Baja California, y algunos pidieron la anexión de México en su totalidad. Sin embargo, Nicholas Trist -un diplomático que representaba el lado estadounidense en la negociación, desafió abiertamente las instrucciones de Polk, y luego sus órdenes de regresar a Washington- hizo que el acuerdo final fuera menos duro. Trist pensaba que las condiciones del tratado que había propuesto Polk iban demasiado lejos. Él creyó que era su deber «proteger al pueblo estadounidense de la imposible carga de anexionar México». Y, sobre todo, él había visto de primera mano la violencia infligida por los soldados estadounidenses contra los civiles mexicanos; después llamó a la invasión, «algo de lo que todo estadounidense sensato debería avergonzarse». Los sentimientos de Trist, que tenía un conocimiento íntimo de la guerra, contrastan fuertemente con los de la prensa estadounidense. Para los editores de The Democratic Review, «el brillante éxito de nuestro valiente y magnánimo ejército en México» trae a «a la mente las luchas victoriosas de nuestros primeros ejércitos».
Mientras tanto, los mexicanos recibieron su pérdida con profundo dolor. Lucas Alamán, probablemente el más grande historiador mexicano del siglo XIX, había observado las batallas finales por la Ciudad de México con un catalejo desde el techo de su casa en el barrio de San Cosme. Al mismo tiempo, había estado trabajando en los capítulos finales de su gran historia de la lucha por la independencia de México. Después de la guerra, se enfrentó a la cruel paradoja de haber concluido una historia de la Independencia, mientras México resistía una nueva conquista, a manos de un país que ni siquiera había nacido cuando la conquista española creó México. Alamán creía que su país estaba condenado a sufrir el destino de los mayas, los toltecas y los aztecas; los mexicanos parecían «estar destinados a ser uno de esos pueblos que alguna vez se establecieron en este territorio y luego desaparecieron de la faz de la tierra dejando apenas memoria de [su] existencia».
Por supuesto, el destino de México no era tan sombrío. Pero la infame guerra estableció los límites de la relación profundamente desigual entre México y Estados Unidos que persiste hoy. La derrota de México aún permanece como una cicatriz en la memoria política y popular del país, una cicatriz que duele en momentos tan serios como una negociación comercial y tan triviales como un juego de futbol. El carácter irritable del nacionalismo mexicano tiene poco sentido sin ella.
Pero en el siglo XXI, ambos países han recibido una oportunidad inesperada para compensar en parte el pasado, práctica y simbólicamente, y Estados Unidos es el que puede tomar la iniciativa. Hoy, hay millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, legal e ilegalmente; en esencia, una parte sustancial de México vive dentro de las fronteras estadounidenses. A diferencia del reducido número de mexicanos que vivía en los territorios anexionados por Estados Unidos a través del tratado de 1848, estas personas se ven obligadas a emigrar a Estados Unidos por la necesidad económica, y ellos a su vez satisfacen las necesidades económicas de Estados Unidos: los estadounidenses no se pueden dar el lujo de negar su presencia. La aprobación de la legislación que proporciona una vía hacia la ciudadanía estadounidense para los migrantes indocumentados sería una excelente manera de hacer frente a los pecados del pasado, y para que México y Estados Unidos hagan las paces con su pasado.

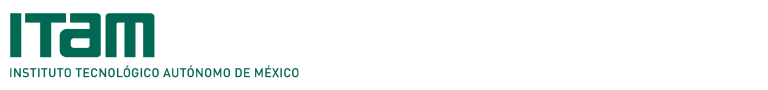
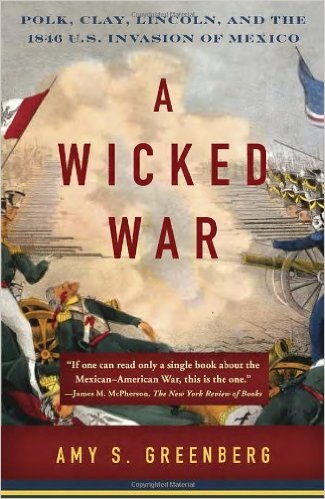


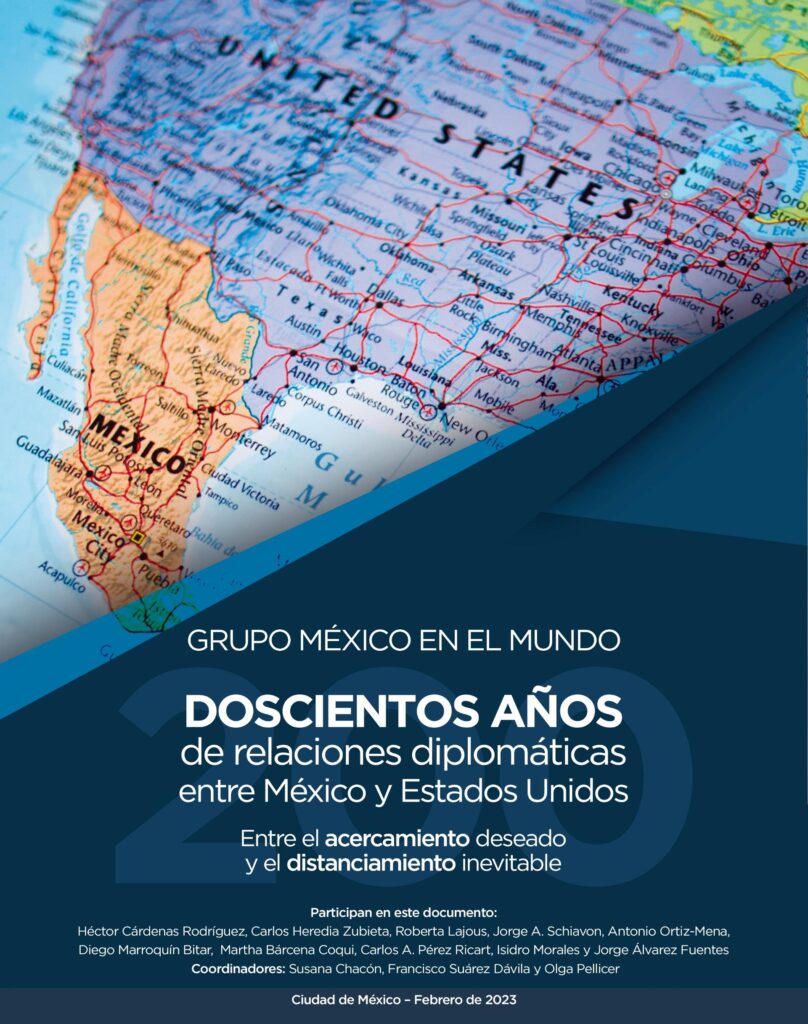


Fabuloso